
Por Ignacio Neffen
De tanto en tanto, cuando algo llega a interpelarnos lo suficiente, cada uno reflexiona sobre los hechos que acontecen en lo cotidiano. Hay pensadores obsesivos que confían en el saber y su capacidad para explicar cada fenómeno, aunque el pensamiento siempre vuelve tropezar con un nuevo límite cognoscitivo. En esta perspectiva existe la creencia de que todo fue puesto en el mundo para ser comprendido, si acaso el interés de investigar prevalece. Así, llegamos a saber que la planta de aloe vera crece en diferentes latitudes para aliviar las quemaduras que el sol produce en la piel de los incautos. La idea de propósito aquí es patente, en detrimento del azar. Si se dice que la naturaleza es sabia, es porque le suponemos un saber encriptado en su propia lengua, listo para ser descifrado si acaso se posee la clave de encriptación original.
Desde siempre se destaca un tópico que resiste y presenta serios problemas al afán clasificatorio del pensamiento obsesivo, el cual necesita que el mundo ofrezca regularidades para poder adelantarse al futuro y así protegerse de la contingencia. Sin ir más lejos, ese tópico es el amor. ¿Acaso existe un campo más escurridizo y menos predecible que el amoroso? Allí discurren libremente los sentimientos más dichosos y las angustias más amargas, los enigmas más esquivos y las certezas más seguras. En nombre del amor los seres hablantes se entregan a las pasiones más nobles y también a las miserias más infames.
Peor aún para el obsesivo, si tomamos en cuenta aquello que nos trasmiten algunos poetas sobre el carácter inefable del amor. En su raíz latina el término “inefable” remite a lo indecible. Dicho de otro modo, que las palabras no alcanzan a la hora de simbolizar la experiencia amorosa. A principios del siglo pasado Medardo Ángel Silva escribía: ¡Oh, angustia de querer expresar lo inefable, cuando, ave prisionera, una emoción agita / sus alas en la cárcel del verbo miserable, que no traduce en ritmos su dulzura infinita! Algunos años antes Ángel Ganivet recoge el mismo mensaje, aunque en un estilo más breve: En mi espíritu alumbra / el encanto inefable / de su mirada de secretos llena.
A diferencia del obsesivo, ambos poetas no reniegan del límite de las palabras. Al contrario, eclipsados tras el brillo de su objeto y empeñados en la exaltación de su musa inspiradora, quieren dejar bien en claro que el lenguaje no hace justicia a la magnificencia de su amada. Sobre el porqué se ama a una y no a otra, es decir, cuestiones terrenales, de eso el poeta romántico no quiere saber nada. El enigma no debe despejarse, que no se hable más del asunto, no es lo que importa. Se trata más bien de perpetuar un torbellino de sentimientos que, para bien o para mal, se agitan en su pasión amorosa.
Nuestra época, más desencantada en cuanto al amor, propone en el habla común algunas metáforas interesantes. Cuando hay buen encuentro entre dos personas se dice que hay “piel” y también “química”. Ambas analogías eximen a los sujetos involucrados de su responsabilidad en el buen encuentro, como si solo fuesen piezas de un Lego que encastran por una coincidencia aleatoria en su forma preexistente. En lo que respecta a la molécula de agua (H2O), si hay afinidad entre los átomos de hidrógeno y oxígeno, es por las propiedades fisicoquímicas de uno y otro, es decir, su “naturaleza previa”. Incluso, ante las exigencias y demandas de la vida en pareja, hoy cada uno puede excusarse y exclamar que es como es y el otro lo toma o lo deja sin más. La pregunta sobre por qué cada uno es como es, no es una interrogación hacia la cual se dirija espontáneamente el sujeto contemporáneo.
Desde la perspectiva psicoanalítica, la vida amorosa reviste especial importancia a la hora de precisar cómo se sostiene el mundo de cada uno y su lugar en él. Tempranamente, Sigmund Freud se interesó en el fenómeno amoroso, sea en su noción de transferencia (relación paciente-terapeuta) o en la estructuración del narcisismo (amor a uno mismo). También teorizó sobre las llamadas condiciones de elección de objeto de amor, es decir, aquellas marcas en una historia subjetiva que orientan la elección de un partenaire, aunque sin determinarla en forma absoluta cual destino inexorable.
En los inicios del siglo pasado Freud se abocó a describir las lógicas de la vida amorosa según su práctica clínica. Detalla elecciones que se efectúan sobre el modelo de las primeras figuras significativas, sea para reencontrarlas en la fantasía o, en su reverso, para escoger su contrario en una suerte de espejo invertido. Otras veces quien elige se toma a sí mismo como referencia, y entonces el objeto refleja sus propias cualidades o posee aquellas que, según cree, él mismo carece.
Si nos enlazamos a un otro es porque estamos habitados por una falta tan constitutiva como necesaria, condición misma del deseo. En tanto la falta que motoriza el deseo es singular, supeditada a los momentos inaugurales de la subjetividad y las respuestas que cada cual pudo forjar allí, entonces estas tipificaciones freudianas no podrían agotar la cuestión. Aquí el pensador obsesivo se verá frustrado nuevamente ante la impotencia de toda teoría.
Precisamente, el recorrido de una terapia es lo que permite construir un saber sobre nuestra forma de amar que solo sirve para uno mismo y no más. ¿Qué justificaría entonces el embarcarse en la construcción de dicho saber? Solo tiene sentido cuando el modo de habitar la escena amorosa deviene sintomático, es decir, cuando el malestar sobrepasa el umbral de lo que cada uno está dispuesto a consentir en nombre del amor.
El autor es psicoanalista, docente y escritor. Publicado en el diario El Litoral, Santa Fe










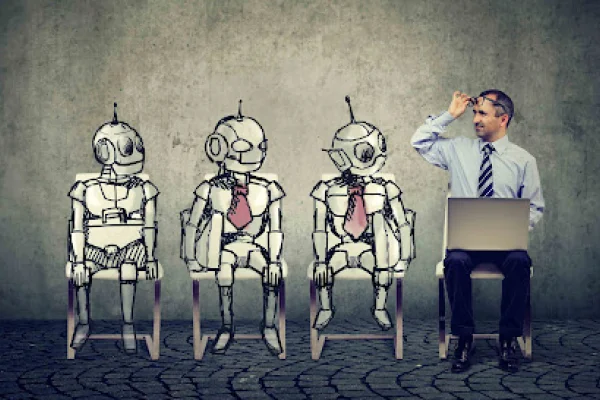

Comentarios