
¿Qué observamos en el aire que respiramos en las grandes ciudades?. Algunas partículas contaminadas que se esparcen entre la densidad de la atmósfera, sin un rumbo más que el de la corriente eólica con sus fortunios e infortunios.
Pero, ¿qué le pasa al amor que muere en su incomodidad de no poder ser? ¿Añora su libertad? ¿Añora esa tierra fértil de la pasión?
Presos de la pobreza de un lenguaje reducido a la mínima expresión, los canales se cierran, nadamos en una represa donde los peces en lugar de saltar en libertad, se mueven en el círculo del cautiverio. Los ademanes se evaporan por la falta de un mensaje inspirador y terreno para caminar.
Lo abstracto pasa a ser mensurable, hasta la carencia se sublima.
Nos vamos quedando sin capacidades, sin la interpretación de otro, sin la necesaria prosodia: esa entonación, ese ritmo, esa acentuación de las emociones destinadas a seducir.
Para amar hay que crear contexto, ya sea una ciudad, un aroma, un árbol, una trama, una cantante, un cuerpo, un alma, una nota, un libro. Lo que rodea a la cosa, tanto su contenido como el marco hacen propicia o no el enamoramiento simbólico del mismo. Porque recordemos que somos símbolos. Quizá acá está el interrogante —la falta misma. Hemos perdido referentes.
En constante fragmentación, pulverizando y matando todo lo que no encaje inmediatamente con nuestra fantasía, no hay espacio ni tiempo para macerar los condimentos que poco a poco se agregan como ingredientes a un alimento, en este caso un vínculo amoroso, de amistad, incluso de cordialidad.
Existe un reloj que corre adictivamente en la búsqueda de aquello que encastre con nuestro síntoma. Sin darnos cuenta que lo que nos nutre es ese -no aparearse- directamente, ese otro que nos muestra otro mundo, que necesariamente como todo proceso necesita ser construido. Para ello la estructura debe existir. Hoy nos hemos quedado sin ella, la falta de libertad nos condiciona cada segundo más y más.

La tierra que solía ser fértil en medio de una estabilidad climática de cierta templanza, se ha convertido hoy en un tsunami de diversas conductas que nos alejan. La inteligencia emocional aunque mediatizada es vacía como sus mismos creadores encapsulados en el facilismo del mensaje corto y superficial. El trasfondo, el fondo se desconoce por completo, no se cultiva la amorosidad de la entrega, la curiosidad de querer saber del otro incluso en sus atroces oscuridades.
La comprensión del texto murió de ignorancia.
Saturados de vínculos y seres por la nueva dinámica, aterrorizados de cualquier respuesta generalmente ajena a la extinguida empatía, huimos incluso antes de establecer un intercambio rico en intensidad. Ante la muchedumbre nos quedamos sin herramientas para entendernos.
Imagino que necesitamos este ostracismo para frenar el estrés de la vidriera contaminada de ilusorias y promisorias opciones.
A la espera de recuperar el impulso como acción motivadora, como movimiento.Tenemos que rescatar ese motor pero sin el disfraz. Esa iniciativa genuina de conexión con el exterior sin la intelectualización. El deseo como instrumento de acercamiento, para romper el trampolín de eterna represión que nos está generando nuestra falta de libertad real para decidir. El entretejido actual está completamente compartimentado y la opción de salir a conquistar el mundo parece ser una epopeya para pocos.
¿Qué hacemos si somos pocos los dispuestos a ser verdaderamente?
“La agonía de Francia no nació del debilitamiento, sino de un orgullo que no quiso ver la decadencia” dice André Malraux. Agrega Alain Badiou “…y de la impotencia de creer en lo que fuere”.
Resulta ser que la creación literaria del amor es la única con la suficiente potencia para caminar y transformarse en el trayecto. Por ende aunque queramos matarlo no hay otro motor constructivo verdaderamente.
El juego de subordinaciones: sexualidad-cuerpo-amor debe ser desterrado para equipar los planos y darles el mismo rol preponderante de actuación. La interacción de todos ellos es posible sin menoscabar ninguno, tienen una misma importancia trascendente.
El cuerpo como problema tiene la edad de nuestra existencia, un ente que no puede volar por la gravedad, que no puede expresarse por la cultura. Nuestro mayor problema en la sociedad oprimida en la vivimos y seguimos viviendo.
Lacan dice: no hay progreso porque “lo que se gana de un lado se pierde del otro”. Para él, el ser humano opera en un ciclo repetitivo, atrapado en el lenguaje y el goce, donde cada ganancia implica una pérdida que no se puede cuantificar, lo que impide un avance hacia una mejora definitiva.
Sucede que el lenguaje va muriendo como posibilidad, por ello mismo tenemos la «opción» de aunar finalmente lo que somos como seres deseantes —máquina maravillosa compuesta por piezas cuyo valor es igual para cada una.
Parte de la libertad que podamos crear tiene que ver también con la apertura de las definiciones respecto a nuestra identidad. Se ama lo que nos atrae, no lo que nos dice la cultura que debería atraernos.
Pero, ¿qué forma decidiremos darle a nuestro cuerpo como la figura simbólica de nuestro existir?
La que ellos nos dicen que hay que darle o ¿podremos ser creativos con una nueva estructura narrativa de nuestro físico?
Tanto crear para olvidarnos de lo que podemos llegar a dibujar en nuestro contorno. No hablo solo de la apariencia, sino del interior -por sobre todo-. La imagen indefectiblemente rebota en espejo y se engrandece su totalidad.
¿QUÉ ES LA PROSODIA DEL LENGUAJE?
En líneas generales, la prosodia es una parte de la gramática que enseña la correcta pronunciación y entonación de las palabras. Según el Instituto de Cervantes: La prosodia es el conjunto de fenómenos fónicos que abarcan más de un fonema o segmento (entonación, acentuación, ritmo, velocidad del habla, etc.). Por esta razón se les denomina fenómenos suprasegmentales. Además, la prosodia tiene el objetivo de organizar e interpretar el discurso, así como transmitir información sociolingüística, emotiva y dialectal.
¿Y qué es la prosodia emocional? La prosodia emocional son variaciones tonales por las que el hablante transmite emociones. Por lo que esta parte del lenguaje se basa en la modulación, pausas e intensidad de la voz.
Por eso, se dice que la entonación revela una información personal e íntima (estado de ánimo, sentimientos, emociones, etc.).
LA AUTORA
MARÍA DEL PILAR CARABÚS. ABOGADA, ESCRITORA, COMUNICADORA, MBA “ESPECIALISTA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS” (MINORÍAS Y GRUPOS VULNERABLES) UNIVERSIDAD DE BOLONIA, ITALIA.







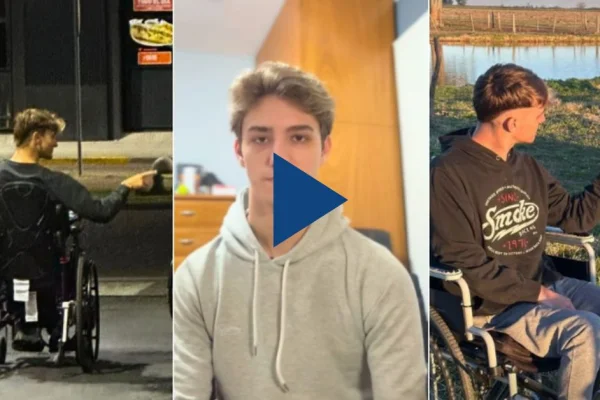

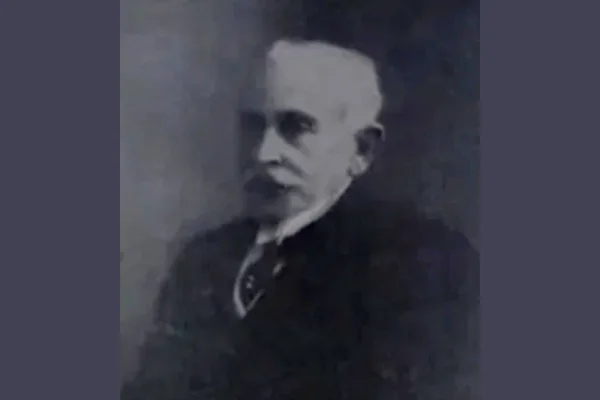

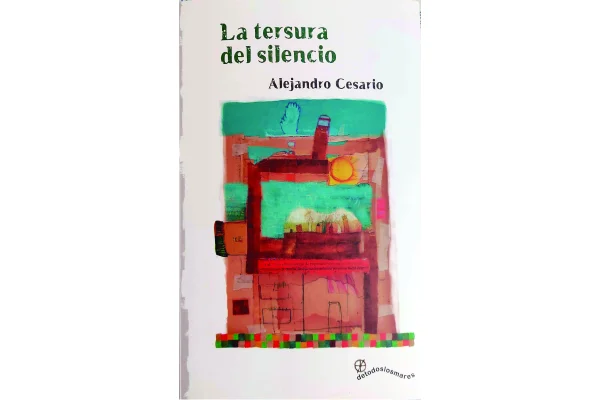
Comentarios