
Por Sara González Cañete
Hay geografías que exigen ser olfateados, degustados y sentidos hasta el tuétano. De otro modo no se siente… Como escritora y periodista intento desentrañar la profunda quietud de esta tierra, me siento una “extranjera federada” que ha encontrado en La Rioja un mapa con pulso ancestral. Y en el mes de febrero su corazón vibrante, se sublima en el instante poético donde la aridez del paisaje se rinde de rodillas ante la Chaya.
Cuando el verano se retira es el clímax perfecto, la puerta dorada que abre la Chaya, un encuentro casi catártico y espiritual. De repente, la tierra arcillosa, volátil que se guardó en un silencio estoico, estalla en un grito dulce y compartido. Es el tiempo perfecto donde la Pachamama, la memoria viva de este suelo, recibe el tributo de sus hijos.
Desde la antropología, entiendo que la Chaya es una matriz ritual, un acto de reciprocidad, pero el alma riojana lo vive como un romance eterno con su propia historia. Aquí, el amor, la pena y la devoción se condensan en las coplas, ese verso breve que es capaz de desnudar un sentimiento con la precisión de una flecha lanzada al centro del alma. A una copla de distancia, el pueblo se encuentra; la voz se convierte en el puente que los salva de la soledad, de la misma que los mantiene en quietud cuál eterno invierno.
El ritual comienza con el encuentro y topamientos, el acto sagrado que da inicio a la verdadera comunión. Es un instante ante mis ojos, de antropología emocional. Es donde se invoca y luego se resguarda al espíritu de la fiesta, en un lugar secreto hasta el próximo año. Así se sella el pacto, se asegura el ciclo de la tradición y se preserva la promesa de la alegría riojana. Febrero late, eleva, sincroniza, crece en la voz quebrada de los vidaleros… susurra en el eco seco de sus cajas. Esos cantos son el acto de amor más profundo y la pena más grande en un sentimiento agridulce.
La alquimia de los sentidos se vuelve absoluta en los patios chayeros. La harina ya no es el simple trigo; es un velo que nos iguala, un manto de bendición que blanquea los rostros. La albahaca, con su perfume dulce y penetrante, se enreda en el cabello y acaricia la piel como un amuleto, sellando promesas de amistad, lazos de amor, o creando historias de momentos épicos. Y entonces observo con la cercanía de mi lupa, veo la pareja central de esta historia: el vino y la caja.
El vino es la ofrenda, la sangre de la tierra compartida que disuelve las fronteras. Su sabor áspero es el vehículo que libera el grito, permitiendo que la Chaya sea genuina y desinhibida, nadie teme a la vergüenza. Mientras el vino fluye, el cuero tensado de la caja, ese instrumento prehispánico, pulsa con el ritmo. Es el primer latido del pueblo, la voz percusiva que evoca el vientre de la madre y el tiempo de antaño que sigue viviendo presente y latente.
En este encuentro de almas enharinadas y ebrias de celebración, bajo el sol riojano que no perdona, la Chaya es felicidad y fiesta. Sentí profundamente que es la forma en que el pueblo se ama a sí mismo. Y yo, una extranjera federada la miré de cerca por primera vez, en el patio de mi amigo Manuel Vilte. Sé cómo se siente, me permití ser por unas horas parte del festín chayero… Sentí el vino y el eco de una copla que no pide más que la felicidad del reencuentro, o el amor a primera chaya.









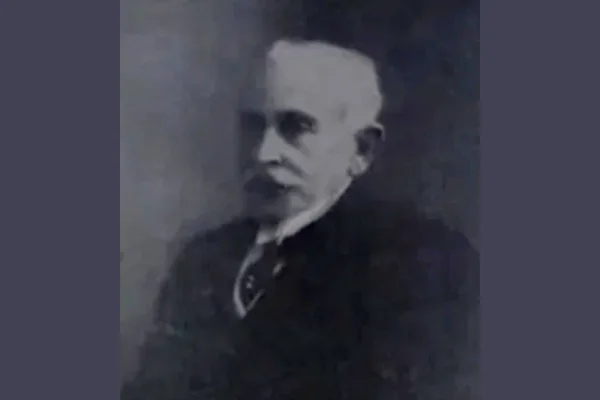

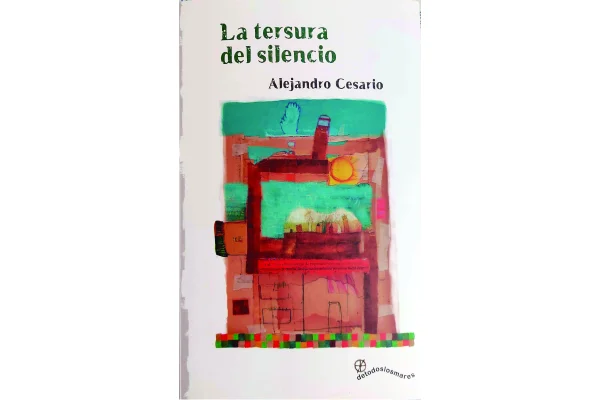
Comentarios