
Por Diego Pérez
Rogelio Vega no era justamente un hombre de muchas palabras. Más bien de pocas o casi ninguna. De su boca solo salían algunos monosílabos, muchos de ellos ininteligibles. De todos modos, en esa zona del sur de Chepes, de Bajo Hondo, La Ralada y otros parajes perdidos y olvidados de la mano de Dios, no había mucho para decir. En esos lugares la mirada y el gesto lo decían todo. Como si la cotidiana costumbre de ahorrar el agua y cuidarla a límites inimaginables los hubiera hecho así, tacaños para el habla, ahorrativos con las expresiones. Hasta movimientos guardaban en el día, se movían lentamente bajo el sol riojano del verano que traspasaba un registro tras otro ese año.
El 88 había comenzado siendo un año extremadamente caluroso y confirmaba la sequía que se arrastraba desde hacía ya más de ocho meses. Las represas secas, las cabras perdiendo las pariciones y las pocas vaquitas que podía tener algún vecino con más suerte, se iban achicharrando bajo esos rayos impiadosos.
Rogelio Vega tenía algunas costumbres sagradas, una de ellas era el fútbol los sábados a la tarde y luego de ello la ingesta desmedida de bebidas alcohólicas hasta el otro día. Único momento en el que los hacheros, los poceros, los labradores de las huertas, de los campos, los que cuidaban el escaso ganado, podían reencontrarse en la canchita a la salida de Chepes y disfrutar un poco sin tener que estar pensando que hay que levantarse antes del alba y meterle duro hasta que caiga la tardecita todos los santos días. Y el calor, ese espantoso calor que lo hacía todo más difícil.
Los de Ulapes eran los ocasionales rivales esa tarde en la que el sol marcaba más de 43° y partía todo lo que se le cruzara a sus rayos. Siempre habían jugado a las 3 de la tarde y esta vez no fue la excepción, además todos estaban perfectamente acostumbrados a estar bajo el sol. Morenos de piel curtida, con zanjas en vez de arrugas, de manos callosas y ojos entrecerrados por la costumbre de ajustar la vista ante los reflejos del sol.
Antes del final del primer tiempo, el 9 rival aprovechando un pelotazo y el mal pique de la pelota en un pozo que dejó al 6 del equipo de Vega pagando, metió la punta del botín, adelantó la pelota y se fue derecho hacia el arco, hasta que llegó la humanidad de Vega, con sus más de 80 kilos lanzados en velocidad y se le tiró con los pies hacia adelante generando un ruido seco que se escuchó desde lejos y luego por un momento todo fue silencio. Solo el silbato del árbitro y el revoleo de la tarjeta roja para Vega sacudieron ese instante al que siguió el grito de dolor del 9 que se revolcaba entre las piedras y el guadal que era la cancha y ya no se distinguía el color verde de la camiseta.
Vega no dijo nada, y se dirigió al tablón ubicado al costado de la cancha que hacía las veces de banco de suplentes. Se sentó, alguien le alcanzó una botellita de agua que tomó lentamente y se echó un poco en la frente, levantando la cara, con los ojos cerrados. El agua le corrió por el rostro dibujando grietas en el polvo pegado y el sudor. Y antes que nadie le preguntara nada, dejó una frase que comenzó a marcar el principio del fin.
- La noto rara a la Elisa, creo que me está ocultando algo.
Romero Vega, un pariente medio lejano, que vivía en Bajo Hondo, se sumó al diálogo.
- ¿Rara?, ¿qué sería eso?, explicanos un poco más.
Vega no se inmuta y mientras comienza a sacarse los botines le pasan el primer vaso de vino con gaseosa que tomará en la tarde, que pinta para larga y masculla para adentro.
- Rara, solo eso, rara. No me habla casi, me esquiva, cuchichea con la prima, la Alcira, que a veces se cruza desde La Ralada y se queda un par de días.
Un viejito que estaba sentado en la punta del banco de suplentes seguía atentamente la conversación. Se pasó la lengua por la boca seca haciendo un raro chasquido por la falta de los dientes delanteros y silbó, porque no hablaba, sino que por ese hueco las palabras salían como silbadas.
- Acá a cinco cuadras, ya saliendo para el pago tuyo, en la casita de atrás del Jorge Lobos, el que vende bloques, vive la Rosa, una mujer grande ya, que tira las cartas, a la que vienen a ver de muchos lados. El pago es a voluntad, no te preocupes por eso, te lo digo yo que voy siempre y le acierta todo. Yo que vos le hago una pasadita. Total estás expulsado, vas y venís en un ratito y seguís chupando como siempre.
Vega lo miró entrecerrando los ojos por el sol y haciendo visera con la mano derecha. Se incorporó con lentitud. Los jugadores volvían a la cancha para el segundo tiempo. Pasó por encima del banco de suplentes y comenzó a caminar hacia el domicilio que le habían dicho. Iba con los botines puestos, las medias bajas y el polvo cubriéndole las piernas renegridas y con mil cicatrices.
Un par de cuzcos lo ladraron en el camino pero sin llegar a molestarlo. Hace falta más que eso para inmutar a Rogelio Vega, un morocho de más de 30 años, curtido por el trabajo de sol a sol, bajo el calor, la aridez, la tierra y la pobreza de esos años y de esas zonas. Tenía las manos grandes y ásperas por el hacha y las maderas, con callosidades ganadas a pulso en el medio del monte, derribando quebrachos que por lo general se llevaban unos tipos de San Luis para hacer durmientes de ferrocarriles. Más de una vez lo picó alguna yarará y la pasó fea, una vez tirado en el medio de unas jarillas y en otra ocasión alcanzó a llegar a la casa y se lo llevaron los vecinos a las disparadas en el autito de los Ponce hasta Chepes donde le dieron el suero antiofídico.
Rogelio Vega no es alto, apenas pasa el metro setenta, pero es corpulento. Golpea las manos rompiendo la paz de la casa de la mujer y la de los Lobos, que se asoman antes que doña Rosa. Hace una seña que viene a ver a la mujer y el hijo de los Lobos, que había salido al patio, se vuelve a meter asintiendo con la cabeza.
La mujer, de unos 70 años, de cabello largo canoso, se asoma por una cortina de tiras de plástico de esas que sirven para no dejar entrar las moscas y lo observa a Vega detenidamente.
- Te estaba esperando, sabía que ibas a venir, dice y lo invita a entrar con un ademán.
Vega entra y se sienta en una silla algo desvencijada, de patas de caño, que supieron tener mejores épocas. El piso es de tierra y la mujer espanta un perrito moviendo levemente una silla en la que luego se sienta. Lleva un vestido largo, más parecido a una túnica que cubre su delgadez. Tiene la piel blanca y ojos celestes como el cielo en las tardes diáfanas de monte adentro. Arrastra un poco el acento al hablar y Vega entiende que no es de esas zonas y la mujer le menciona algo del sur, de montañas y ríos y Vega vuela un poco y se deja llevar.
La mujer lo saca de esos pensamientos con un pedido mientras apoya un mazo de cartas sobre la mesa, unas cartas que Vega no ha visto nunca, con figuras extrañas y de un tamaño mayor a las comunes con las que juega al chinchón por plata con sus amigos. El olor penetrante del incienso envuelve la habitación.
-Cortá tres veces hacia la izquierda y no cruces los pies ni las manos, le indica.
Vega asiente con un gesto y realiza lo que le pide la mujer.
-Hay alguien más, suelta la mujer mientras va colocando las cartas en diferentes posiciones sobre el mantel de hule. -Ella ha comenzado a darle todo y a pensar solo en él. Es un hombre. La carta del ahorcado dada vuelta también habla de finales truncos.
Rogelio Vega se queda duro en la silla y ya no escucha más. Su cabeza no está más ahí. Está en la casita, en los años de seguirla por Chepes Viejo a la Elisa, de pasar tardes enteras detrás de unos árboles sin animarse a hablarla, hasta que ella lo encaró esa noche en el baile en Ulapes, al que fueron de casualidad. En las tardes levantando las paredes después de venir muerto del monte, de refrescarse un poco con la poquita agua juntada en la mañana cuando venía con más fuerza por la precaria red. Jamás le negó nada ni la golpeó como otros acostumbran en la zona, hasta se dejó tratar de pollerudo por no darle unas buenas tundas a la Elisa.
De pronto se levanta, da media vuelta y se va, sin decir palabra. La mujer lo mira sorprendida, ella sigue tirando las cartas sobre la mesa y trata de hacer que vuelva a sentarse pero Vega solo deja un par de australes a la pasada y se va. Emprende lentamente el camino hacia la cancha. El sol pega más duro, pero a Vega parece no importarle. Los cuzcos ni siquiera le ladran esta vez.
De nuevo en la cancha se dedica a tomar mientras pasan las horas y los demás partidos. Sus compañeros no notan nada extraño porque saben que Rogelio Vega es así, hosco, huraño y con el tiempo han aprendido a no molestarlo y lo dejan tomar en paz. Sí los sorprende que a eso de las diez de la noche se retira de la ronda que han armado alrededor de una mesa de plástico que han colocado en la vereda del kiosco frente a la cancha, justo bajo el farol del alambrado público. El calor sigue inalterable aún con la luna llena de fondo.
Rogelio Vega desanda los pocos kilómetros que hay hasta su casa en una bici que tomó prestada. Llega con cierta dificultad por el alcohol acumulado en la tarde. Tira la bicicleta a un costado, los perros no ladran sino que simplemente mueven la cola en silencio, como si supieran que a su dueño le molestan los ruidos estridentes. Toma el machete que estaba en el patio e ingresa por la puerta de atrás en la cocina, que aún tiene piso de tierra. Alcanza a divisar a la Elisa poniendo la mesa para cenar, ella lo ve, deja los platos sobre la mesa y sonríe extrañada.
- ¿Vos acá?, ¿tan temprano? De lejos se oye la voz de la prima que preguntaba con quién habla.
Rogelio Vega no dice nada, afuera los coyoyos se encargan de poner el ruiderío pidiendo por una lluvia que no va a llegar en meses. Solo dibuja un movimiento de izquierda a derecha a la altura del cuello. El golpe con el machete es certero, seco, contundente. Ni siquiera se detiene a ver como la Elisa cae al suelo entre borbotones de sangre. Sale por el mismo lugar por el que entró y enfila hacia el monte, por el pedregal, la parte más peligrosa porque está llena de víboras y otras alimañas.
La Alcira suelta un solo grito al ver a su prima en el suelo de la cocina, sobre un barro de tierra y sangre. Solo atina a abrazarla y llorar. Rogelio Vega nunca vio sobre la mesa, al lado de la jarra de agua, estaba el informe médico que decía que la Elisa estaba embarazada después de años de intentarlo. La Rosa tenía razón, había un otro que cambiaría sus vidas con un final trunco. Rogelio Vega, el de las manos callosas y fuertes, de las pocas palabras, mete un brazo en el hueco sobre la ladera chica en la entrada al quebrachal. Adentro del hueco la yarará solo reacciona.
EL AUTOR

DIEGO PÉREZ ES LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL, CORDOBÉS DE NACIMIENTO Y RIOJANO POR ADOPCIÓN. ASIDUO LECTOR DE AUTORES COMO SACHERI, DOLINA, CORTÁZAR, ECO, ENTRE OTROS TANTOS. FUE PREMIADO Y PUBLICADO EN ANTOLOGÍAS LATINOAMERICANAS EN DIFERENTES OPORTUNIDADES, EN LAS QUE PARTICIPÓ CON CUENTOS Y POEMAS. HA SIDO PUBLICADO EN DIARIOS Y PÁGINAS WEB DE DIFERENTES PROVINCIAS. TRABAJÓ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CÓRDOBA Y LA RIOJA Y ES ADEMÁS ASESOR EN COMUNICACIÓN POLÍTICA CON UN POSGRADO EN LA UCA. ACTUALMENTE SE DEDICA A LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL.








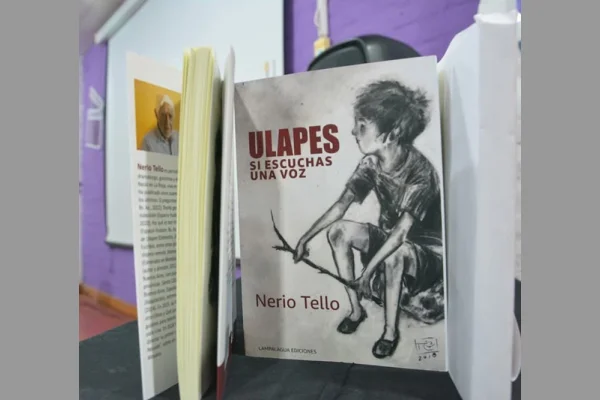


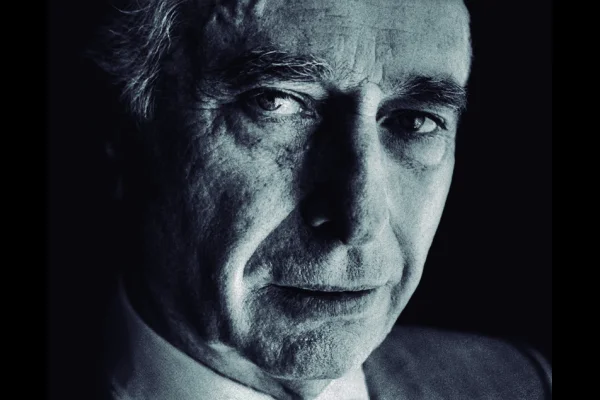
Comentarios