
Por Diego Pérez
Mariano cantaba. Esa era su pasión, cantar. A veces se paraba en el medio del patio de tierra y cantaba a viva voz, casi gritando y en otras ocasiones caminaba por los pasillos del neuropsiquiátrico y lo hacía acompañando el sonido con movimientos ampulosos de brazos y contorsiones del cuerpo.
Vestido con la ropa que dejaban otros pacientes que por lo general le quedaba algo grandes, Mariano trasladaba su humanidad y su pasión por un lugar en el que reinaba el olvido. No tenía más de 22 años, era muy flaco, casi rozando lo desnutrido, de orejas puntiagudas. Usaba el pelo corto, con flequillo, que resaltaba sus ojos negros y su boca de labios carnosos, con los dientes algo separados, por lo que emitía un extraño silbido cuando hablaba. Sonreía cuando cantaba y se le marcaban aún más los pómulos hundidos.
Ya había perdido la cuenta de los años que llevaba en ese lugar, tal vez nunca lo supo en realidad. Retraso mental severo alcanzó a escuchar que le dijo el doctor esa mañana a su mamá, que lo trajo a la consulta a la Capital, pero no entendió. Ni siquiera cuando lo llevaron a una celda al fondo de uno de los pasillos más oscuros, con puerta de hierro y un hueco apenas para que pase la comida y le hicieron dejar sus cosas ahí. Apenas un bolsito con sus pertenencias más precarias.
A Mariano el lugar le gustó, era una habitación de apenas dos metros cuadrados, pero era para él solo y no tenía que compartirla con nadie, como en su Barrial natal, en el rancho en el que vivía con sus cinco hermanos, en el que se turnaban para usar los catres y los colchones. Cuando regresó a la zona de consultorios, su mamá lo despidió con un abrazo y le prometió que volvería a visitarlo. No recordaba mucho más que eso. Sin embargo es ese recuerdo el primero que le viene a la mente cuando empieza a darse cuenta que lo están matando.
Apenas unos kilómetros saliendo de la Capital riojana, el olvido sienta sus reinos y gobierna a sus anchas. Mariano es un hijo del olvido, como tantos otros que apenas pueden se van para nunca más volver, aunque eso signifique amontonarse en otros paisajes.
Mariano aprendió a cantar en la escuelita del Barrial, una tarde de primavera, cuando la maestra asignada le hizo escuchar en un equipo de audio algunas canciones infantiles. Abría los ojos de una manera casi desmesurada tratando de seguir las melodías. Después se iba repitiendo algunas frases, se subía a un algarrobo añoso y se pasaba horas canturreando, mezclando sus sonidos con los benteveo y los jilgueros.
Hace siete años ya que Mariano, de manera ilegal, está instalado en el Neuropsiquiátrico, porque era menor de edad cuando llegó y hoy es uno más, un niño que juega en los patios y corretea por los pasillos, que hace ruido al comer con la boca abierta y se lleva las reprimendas de las enfermeras a la hora de las comidas. Pero a la noche lo envían a la celda de contención, a una de las cuatro al final del pasillo, para no escucharlo cantar. Cerraban la puerta de hierro del pasillo y lo dejaban solo con su canto hasta altas horas de la noche.
Esa noche lo dejaron como siempre, encerrado, pero no estaba solo. Las otras celdas tenían ocupantes temporales, en especial Mingacho, que está en el Neuro desde hace unos diez años e ingresa a las celdas con un colchón desvencijado al que llama machito.
Juan Domingo González, alias Mingacho, vino de Tama un día con un pariente y no volvió a ver nunca más el verde salvaje de sus serranías. Lo dejaron en ese patio, después de pasar por varios consultorios, en los que hablaron con voz grave y dijeron cosas que nunca entendió. Solo guarda un papelito en el que le anotaron todo a su pariente y él lo tomó del suelo cuando se le cayó sin percatarse.
El papelito reza frontalizado, paciente con desinhibición de impulsos, se recomienda dosis máxima de medicación y reclusión constante. Mingacho no sabe leer pero se lo hizo leer por otro paciente que si sabía. Igual no entiende nada. Tiene 40 años y una fuerza que nadie adivina de dónde sale, con la que domina a todos los enfermeros cuando quieren reducirlo para que tome su medicación.
Mingacho entra a las celdas con su colchoncito del que ya quedan solo algunos trozos decentes de goma espuma, se recuesta sobre él, saca un miembro descomunal y se masturba repetidamente. Las enfermeras odian que haga eso, pero lo prefieren antes que las ande persiguiendo por todo el edificio.
Esa nochecita Mingacho se masturbó como siempre en la celda, pero lo estaba viendo otro paciente que llegó al Neuro hacía menos de una semana. La Policía lo dejó después de detenerlo en la Terminal de Ómnibus, cuando discutió y se trenzó a golpes de puño con otro pasajero al bajar del micro que llegaba de Buenos Aires.
Esteban De la Fuente, discapacitado mental, decía su carné. Un epiléptico agresivo, imponente en su discurso. El psiquiatra que lo recibió esa mañana lo revisó con detenimiento y anotó en su ficha médica, problemas de socialización, rígido. Y lo fue demostrando a lo largo de esos días, discutiendo y amenazando a casi todos los pacientes y enfermeros del lugar, por eso lo habían enviado a las celdas de contención. Esteban tenía unos 30 años, era rubio, de media altura, ojos celestes y contextura fibrosa y trataban de contactar a quien se hiciera cargo de él en su Mar de Ajó natal.
Viendo a Mingacho con machito, Esteban se sobresaltó y se encolerizó. Ya acababa de enojarse por el estado de la letrina de las celdas y estaba predispuesto a enfrentarse con cualquiera. Se puso a insultar a Mingacho y cuando este se le vino encima para golpearlo aparecieron los enfermeros que lograron detenerlo y se lo llevaron al patio.
Esteban quedó casi en estado de crisis y en ese momento entró Mariano a su celda. Cantaba una frase de una canción inventada, un remedo de esas infantiles de la escuelita del Barrial. Al principio Esteban no se dio cuenta, pero a los pocos minutos se percató que Mariano repetía siempre la misma frase. Los médicos le dijeron que ese trastorno se llamaba Ecolalia, repetir y repetir hasta el hartazgo una frase o sonido. Mariano cantaba como en eco y Esteban comenzó a impacientarse cada vez más.
Del otro lado de la puerta de hierro las enfermeras escuchaban cómo Mariano cantaba y los pedidos cada vez más iracundos de Esteban para que se callara.
- Deja de cantar pibe, le insistía Esteban. No me hagas calentar.
- Deja de joder pibe, calláte, ya me estás hinchando las pelotas. Repetía el gringo.
Las enfermeras escuchaban a lo lejos los pedidos acalorados de Esteban, mientras seguían con sus tareas antes de cerrar la cocina y hacer la última ronda por las salas. Por un rato no escucharon más nada y una de ellas, la más nueva lo notó.
- Che, no se escucha al porteño y tampoco a Marianito. ¿Por qué no nos fijamos?
- Dale Lu, abrí la puerta y miralos, le respondieron.
La enfermera abrió la puerta de hierro del pasillo que daba a las cuatro celdas de contención. El silencio no se interrumpió. Se fijó en la celda del porteño, como lo llamaban a Esteban y lo vio recostado en el colchón, fue a la de Mariano, al final de todas y lo encontró tirado en el piso, boca arriba, con los ojos bien abiertos, desorbitados, sin moverse. Se llevó las manos a la boca para evitar el grito que le perforaba las entrañas.
- ¡Nooo!, exclamó, Esteban, ¿qué hiciste?
- ¿Yo?, nada, le dije que se callará y no lo hizo, lo tuve que callar yo.
Mariano supo que lo estaban matando, que su vida se iba en ese último hilo de agonía, pero no pudo defenderse, elegía tratar de cantar, aún con su problema a cuestas.
Mariano no lo escuchaba, cerraba los ojos y volaba a esas tardes de su algarrobo en verano, con los coyoyos llenando el aire de sonidos estridentes, con las retamas en flor, regando de gotas amarillas todo el fondo del rancho, con las jarillas jugando a ser jazmines, con esas nubes que iban y venían sin sentido, con el olor a lluvia esquiva, de esas gotas que nunca terminaban de llegar y cuando lo hacían dejaban el aire lleno de paz y el azul del cielo después era más profundo, o de esas noches en marzo en la escuelita a la que iba, a que la Nelly le enseñara las estrellas en las noches en las que el universo podía tocarse con solo estirar un dedo.
A Esteban lo enviaron al Penitenciario, donde descubrieron que además cargaba con un muerto en Mar de Ajó, por una discusión con una viejita por un perro que lo ladró y lo hizo entrar en una convulsión. Apenas un par de días después lo encontraron tirado en una celda común, mientras esperaban la orden del Juez para llevarlo a Buenos Aires. Dijeron que entró en un ataque y no pudo salir, otros vieron la marca de manos en el cuello. Nadie habló, lo silenciaron otros. Pedía silencio, lo encontró. El olvido suele ser el silencio más dolorosos de todos. Nadie se acuerda de Mariano, ni siquiera en el Barrial. Solo lo extraña su algarrobo y ese zorro que cada tanto se daba una vuelta por el patio solo para comer los pedazos de pan con salsa que Mariano le llevaba guardados en el bolsillo de su pantalón.
EL AUTOR

DIEGO PÉREZ ES LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL, CORDOBÉS DE NACIMIENTO Y RIOJANO POR ADOPCIÓN. ASIDUO LECTOR DE AUTORES COMO SACHERI, DOLINA, CORTÁZAR, ECO, ENTRE OTROS TANTOS. FUE PREMIADO Y PUBLICADO EN ANTOLOGÍAS LATINOAMERICANAS EN DIFERENTES OPORTUNIDADES, EN LAS QUE PARTICIPÓ CON CUENTOS Y POEMAS. HA SIDO PUBLICADO EN DIARIOS Y PÁGINAS WEB DE DIFERENTES PROVINCIAS. TRABAJÓ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CÓRDOBA Y LA RIOJA Y ES ADEMÁS ASESOR EN COMUNICACIÓN POLÍTICA CON UN POSGRADO EN LA UCA. ACTUALMENTE SE DEDICA A LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL.








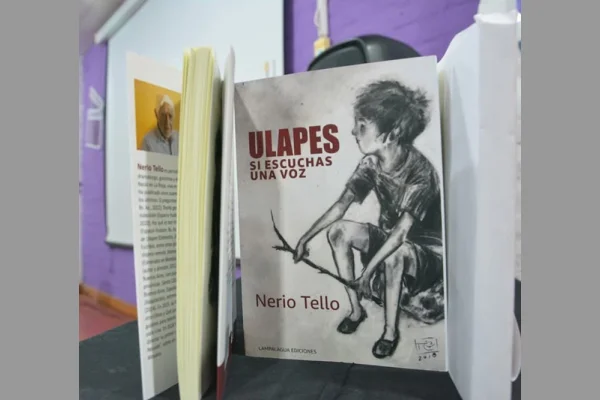


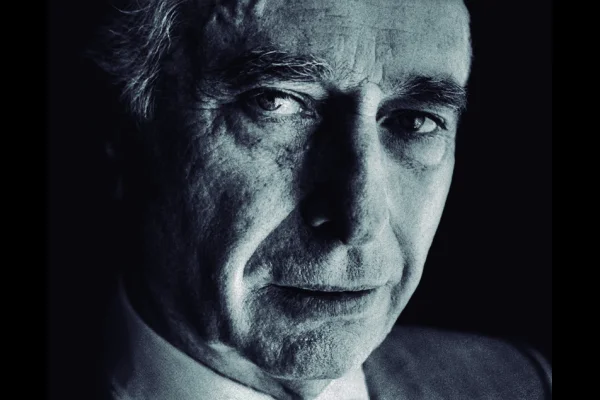
Comentarios